ÁYAX: LA NOBLEZA Y LOS MAJADEROS
Por: Jonathan Fortich
"No compraría por ningún valor al hombre que se anima con esperanzas vanas: el noble debe vivir con honor o con honor morir."
vv. 476-80.
Áyax, de Sófocles, nos devuelve al Ciclo Troyano que habíamos dejado en Orestíada. Los eventos que hacen parte de este universo se ubican en lo que se suele llamar la Edad Heroica: una estrecha franja de tiempo limitada a unas pocas generaciones anteriores y posteriores a la guerra de Troya.
"La característica esencial de la edad heroica,(…) es la intervención ostensible de los dioses en la vida humana, frente a lo que sucede en la actualidad y ha sucedido en otras épocas, excepto en la heroica. La intervención divina al ser visible, hace que las acciones sean transparentes en sus móviles y causas, y que no estén ocultas como sucede en la vida corriente."[1]
Los griegos daban valor histórico a los poemas de Homero. Siglos después, la tradición fue asumiendo que Troya era producto de la ficción y que, por ende, no hubo tal guerra. Esta idea se mantuvo hasta 1868. Por aquellos días Heinrich Schliemann, un burgués aficionado a la arqueología, comenzó a plantear que en la colina turca de Hisarlik se encontraban los restos de Troya, “la de anchas calles”. Las evidencias le dieron la razón. Aunque entendemos que a los hechos y los personajes descritos en Ilíada y Odisea no se les puede dar valor histórico, parece bastante claro que una expedición de tribus griegas sí invadió lo que fue una rica ciudad cercana a la costa del país que hoy llamamos Turquía.
Los poetas que cantaron aquella gesta fueron creando los personajes y el argumento a través de la tradición oral que, por supuesto, respondia a unas condiciones materiales particulares. La mezcla y yuxtaposición del trabajo de diversas generaciones, crea un universo narrativo singular que influye en toda la historia del arte posterior hasta nuestros días.
"El mundo de los héroes homéricos no reproduce las condiciones sociales, históricas y materiales de ninguna época histórica concreta, ni del período micénico (hasta circa 1150-1100 a.C.), ni de los llamados siglos oscuros (1100-900), ni de la época posterior a la colonización jónica (900-700), sino que conserva una amalgama en la que aparecen mezclados y desfigurados recuerdos de la época micénica y reminiscencias de los siglos oscuros de la historia de Grecia con elementos contemporáneos a la composición de los poemas homéricos en Jonia."[2]
A su vez, los tiempos de Sófocles (siglo V a.n.e.) fueron muy distintos a esos últimos años de la colonización jónica en los que, creemos, se empezó a configurar por escrito una versión definitiva de Ilíada y Odisea, y empezó a atribuirse su autoría a un personaje llamado Homero.
La época de Sófocles es el Siglo de Pericles, estratego (general o jefe militar) que cumplió un papel muy importante en las Guerras del Peloponeso, que promovió mejoras en los edificios de la ciudad, apoyó la poesía y las artes, y elevó la Liga de Delos, liderada por Atenas, a la categoría de Imperio. Era además, un cercano amigo, compañero de armas y coetáneo del poeta que aquí nos ocupa.
Sófocles parecería el mejor representante de su época en el mundo de las artes. Era un hombre atractivo, hijo de familia pudiente, disfrutaba de la danza, la gimnasia, la música y la compañía erótica de bellos jóvenes; había mostrado valentía en las batallas y, a pesar de las críticas de Pericles, cultivaba el gusto por la estrategia militar. Sus obras fueron siempre exitosas —nunca quedó en tercer lugar—, su buen carácter era reconocido por todos en la ciudad y se llegó incluso a confiarle el tesoro de Atenas. Fue también un buen amigo de sus amigos que ejercía regularmente la buena conversación y el diálogo ingenioso en el medio de refinamiento espiritual que era su entorno inmediato.
No sabemos con exactitud la fecha de estreno de Áyax pero, al parecer, pertenece al mismo período que Antígona. Su acción tiene lugar en el campamento griego, cerca a la tienda de Áyax (Ayante) Telamonio, después de la muerte del Pelida Aquiles. Áyax se siente traicionado porque será Odiseo (Ulises) y no él quien reciba las armas del héroe que dio muerte al valeroso Héctor, jefe de los troyanos. Para evitar que su venganza caiga sobre los demás jefes aqueos, Palas Atenea ha infundido locura en Áyax y este, encerrado en su tienda, ataca animales creyéndo que son sus enemigos.
Al comenzar la obra, el ingenioso Odiseo, ante la tienda, examina unas huellas en la arena. Atenea, la diosa ojizarca, aparece ante él y le hace ver las atrocidades cometidas en su locura por el héroe que una vez fue su amigo. Éste, poseído por el delirio, sale con un látigo ensangrentado en la mano y le comparte a la diosa sus fantasías. Vuelve a la tienda a azotar a un cordero que cree que es Odiseo y este, tras observarle en silencio, se compadece de él ante la diosa, hija de Zeus.
Entra un Coro de marineros salaminios, súbditos de Áyax, que da cuenta de los rumores que corren sobre su líder y que creen obra de Odiseo; piden la presencia del héroe para tranquilizarlos. Tecmesa, esposa de Áyax, y el Corifeo (director del coro), se refieren a la difícil situación en la que aquel se encuentra. La mujer cuenta sus temores por el presente estado de ánimo de su marido. El hijo de Telamón sale de la tienda y anuncia su decisión de morir. Su esposa y el Coro intentan disuadirle. Le traen a su hijo. El Coro se lamenta de la locura de Áyax que sugiere funestos presagios; evoca a sus padres. Áyax sale de la tienda y se dirige al Coro para darles a conocer los propósitos que ha formado, acordes con su nuevo estado de ánimo. Ellos celebran su nueva disposición.
Entra el mensajero de Teucro, hermano de Áyax, y, tras compartirles las preocupaciones de su señor, suscita el temor del Coro y de Tecmesa. Los marineros abandonan la escena en busca de su jefe.
Pasamos a un paraje solitario a orillas del mar donde hay arbustos. Áyax entra y clava la espada en la tierra con la punta hacia arriba, habla de la muerte y se dirige a los dioses. Se lanza sobre la espada y muere oculto por la maleza.
El Coro retorna a la escena. Tecmesa entra y les informa que ha descubierto el cadáver de Áyax. Aparece Teucro que, a la vista del penoso espectáculo, reflexiona sobre la reacción que tendrá su padre.
Menelao llega para prohibir a Teucro dar enterramiento a Áyax. El Telamónida le desafía con desprecio. El Coro enumera las penalidades que trae consigo la guerra y se duele del destino de Áyax. Teucro discute con Agamenón y Menelao. Odiseo se presenta para mediar en favor de Áyax y se disponen los preparativos para su enterramiento.
Al igual que Ilíada o Los siete contra Tebas, la acción concluye con una escena fúnebre. Se repite la prohibición de enterrar el cadáver de un héroe que vimos en Antígona pero aquí el asunto se resuelve con la intervención de Odiseo.[3] Éste, que un par de siglos atrás era cantado como ejemplo de ingenio, astucia y valentía, desde el comienzo de la obra es mostrado como un cobarde cuyo éxito depende del favor de Atenea. En Homero veíamos a Ayante Telamonio como el mejor de los guerreros “mientras duró la cólera de Aquiles”. Ahora todo su valor y nobleza se ven reducidos al ridículo por la locura que le ha infundido la diosa cuya ayuda alguna vez rechazó.
No sabríamos decir si el dominio de la estrategia militar influyó en el talento de Sófocles para componer sus tramas. Sin embargo, podemos afirmar que es una auténtica victoria dramatúrgica mostrar el verdadero rostro de la nobleza en la imagen de un líder caído en desgracia. Nos atrevemos a decir, incluso, que se inaugura aquí una larga tradición que glorifica al héroe en su derrota e impone sobre la victoria ajena la marca de la sospecha y la deshonra. Una tradición, además, que no podemos limitar a la ficción ya que su frontera con la realidad histórica es muy difusa. Por otra parte, en tiempos recientes, parece responder más a nuestra realidad que todos aquellos relatos en los que el bueno y valiente triunfa sobre el malvado, vil y cobarde.
Me remito entonces a El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La obra de Cervantes sobre el noble enloquecido por la lectura desmesurada de libros de caballería es un auténtico monumento literario que se adelanta a su tiempo y marca el paso de toda la literatura posterior. Es una novela verdaderamente ejemplar, a diferencia de sus Novelas ejemplares, que tampoco son exactamente novelas, por lo menos en el sentido moderno del término. Por otra parte, poco volvemos a los libros de caballería que excitaron la imaginación de don Alonso Quijano. Para entonces ya era literatura pasada de moda, incluso en la siempre atrasada España y, hoy en día, creo que solo podría ser de interés para los interesados en la Edad Media. El Cantar de mio Cid o La muerte de Arturo de Thomas Mallory son auténticos ladrillos para el lector contemporáneo. Bajo nuestros ojos obreros, ajenos a las lógicas feudales, la supuesta nobleza de los antiguos caballeros no es más que fanfarronería y matoneo, sus combates son un monótono exagerar que parece más propio de delincuentes que de personas ejemplares y su supuesto respeto por las mujeres no es más que opresión vestida de supuesta pureza cristiana.
El mismo Cristo es un personaje que sólo resulta agradable en la medida de su derrota: un socialista utópico que cae bajo la traición de los líderes de su pueblo, aliados con las fuerzas invasoras de Roma. Entendemos por qué, años después, encontraremos soldados romanos ornando sus cascos con símbolos cristianos. Qué falso, en cambio, es ese Cristo de mirada sufrida y con pinta de hippie en rehabilitación que nos venden católicos y protestantes. Al final, un predicador de un amor hipócrita que condena su práctica honesta. Un manipulador que se basas en imponer reglas que se espera que nadie cumpla para que sienta culpa.
El escritor peruano Ricardo Palma, a quien los habitantes de Bogotá recordamos cada vez que pasamos por la Iglesia de Las Aguas, hizo decir a Simón Bolívar en sus Tradiciones peruanas que los tres grandísimos majaderos del mundo habían sido Jesucristo, Don Quijote y él. Y es ciertamente con Bolívar que llega al Nuevo Mundo la tradición del héroe derrotado. Y en esta Nuestra América, los fracasos más heroicos tienen la marca de la majadería; no como necedad, sino del acto de majar como porfía e insistencia, un golpear insistente en una era para separar el grano de la paja.
A diferencia de Áyax o Alonso Quijano, el Libertador nunca conoció la locura. Precisamente su desgracia fue buscar que la guía de los destinos de la América se sostuviese en la razón, mientras que los dueños del poder económico y político se entregaban a los impulsos de la codicia. Su acto de nobleza no es el suicidio —que luego encontraremos reiteradamente en Roma y recientemente motivado por la cobardía en el caso del peruano Alan García—, sino la renuncia al poder. En completo silencio y abandonando de noche una gran casa ubicada en la actual calle 11 de Bogotá, Bolívar se retira del Gobierno de la Patria Grande que ha fundado, acompañado de su edecán y unos pocos baúles. Su derrota ha sido nuestro martirio y, desde entonces, en estas tierras neogranadinas se ha visto con malos ojos pensar en grande. A su vez, esa nobleza que en los románticos días de la Independencia sólo se creía posible en augustos oficiales, hoy sólo es posible encontrarla entre los millones de oprimidos.
Por supuesto que nos quieren engañar con fantasías de éxito y popularidad. Nos convencen de que la nobleza sólo existe en la publicitada caridad del burgués. Pero pretender que desprenderse de unos pocos millones cuando se tienen muchos hará del mundo un lugar mejor es una vana esperanza. Trabajar con compromiso a pesar de la ineptitud de un Gobierno que todos los días nos roba y se burla de nosotros es la auténtica nobleza; sostener una familia con salarios ridículos a cambio de muchas dolorosas horas de trabajo son las auténticas proezas que merecen todo tipo de himnos y cantos. Los aspirantes a contadores de historias también hemos de ser majaderos y someter a un régimen de golpes esta era hasta separar el grano de la paja. También está en nuestras manos el poder de inspirar a quien es hábil, valeroso y justo a pensar en grande. Es decir, a las mujeres y hombres que no cuentan con más medios que su trabajo. Dar la vida por inspirarles y contarles también puede ser un gesto de nobleza.
[1] Homero. Ilíada. Trad.: Emilio Crespo Güemes. Madrid: Editorial Gredos, 1996, p. 12.
[2] Ibíd., p. 31.
[3] La semana pasada, horas después de publicar el artículo sobre Antígona, nos enteramos del asesinato de un líder social en Antioquia. El narcoparamilitarismo imperante en la región y simpatizante del Gobierno prohibió el levantamiento del cadáver.





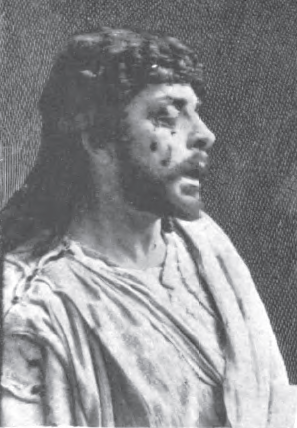

Comentarios
Publicar un comentario