El narrador. Primera parte: La hoja en blanco
Por: Diego Beltrán
“Un autor debe tener sus propios sentimientos individuales e ideas para escribir personalmente y eso en nuestra época es un gran logro. (…) Pero un escritor debe buscar leyes universales en sus vivencias personales y hacer universal lo personal, hacer poesía del relato.”
“Tercera Persona” de León Surmelian
La figura del narrador es fundamental en un relato y ha evolucionado a través de la historia, acomodándose a los contextos dramáticos del transcurrir humano y a sus diferentes expresiones artísticas. Desde los sirios, pasando por los griegos, en épicas y tragedias, o por la Edad Media y sus novelas de caballería, hasta la modernidad con el cine, la televisión y la Internet, esta herramienta no ha dejado de transformarse y tecnificarse.
Frente a la hoja en blanco, es este uno de los principales obstáculos que debe enfrentar alguien que pretenda escribir una historia. Su complejidad radica en que el narrador es quien nos guía a través del laberinto argumental, llevándonos de la mano, mientras nos susurra al oído, con diversas voces y puntos de vista, el transcurrir dramático de la obra. Tomar una mala elección puede significar que nos perdamos en un largo y tortuoso camino de aburrimiento e incoherencia. Para empeorar la cosa, esa persona, aspirante a novelista, dramaturga o guionista tiene varias opciones de donde elegir, las más comunes de ellas nombradas con la persona gramatical que le representa: tercera persona, segunda persona y primera persona. Es decir, cuando el narrador nos dice, desde una posición alejada y omnisciente, todo lo que pasa a los personajes, nos lo cuenta en tercera persona; cuando parece juzgarnos, hablando con un "tú" o “usted”, lo hace en segunda; y cuando lo hace desde el "yo", es en primera. Por supuesto, la anterior es una explicación reduccionista de este valioso elemento narrativo, que señala por encima sus funciones. Lo cierto es que dentro de cada una de estos grupos existen variados subgrupos y que las cosas no son tan mecánicas como parecen, pues en una novela, obra de teatro o película, pueden haber infinidad de voces hablando a coro mientras apoyan el avance dramático.
Un narrador Omnisciente, por ejemplo, puede ser personal, impersonal, limitado, externo o interno; la Primera Persona puede contarse desde un narrador central o periférico; la Segunda Persona desde el personaje, el autor o, incluso, desde el mismo lector. No es tarea fácil.
Sin embargo, si se ha seguido un camino juicioso para construir el argumento a partir de la premisa hasta la caracterización de personajes, esta elección se facilitará. Además, a través del ejercicio de la reescritura —vital en el oficio de contar historias para dar consistencia a las narraciones— pueden, nuestros creadores, pulir las voces del narrador lo mejor posible.
Hay, no obstante, otro elemento técnico que se une a todas esas complicaciones anteriores: el punto de vista. Para Janet Burroway, autora norteamericana que “retuitió” y dio “me gusta” a uno de nuestros diseños citándola, el punto de vista es diferente a la mera opinión, ella lo define como el lugar privilegiado de la visión de un testigo, es decir que lo representa como la corriente de pensamiento de un personaje que se expresa cuando nos habla como narrador. Pero, para que ese personaje genere pensamientos o acciones, quien escribe debe también elaborar un punto de vista propio, una manera de ver el mundo que se trasladará inevitablemente a su historia, influyendo las perspectivas de la figura narradora y dotándola de personalidad y organicidad.
Y es que, a pesar del exceso de manuales de escritura que se encuentran hoy en el mercado ofreciendo panaceas a los y las aspirantes a la escritura creativa, unos mejores que otros, ninguno enseña cómo crearse un punto de vista crítico, cómo comprender y ver el mundo de manera subjetiva y objetiva, cómo aprender a observar. Esto es porque el punto de vista se gana con la experiencia, con nuestras vivencias. A esas vivencias las alimenta, entre otras cosas, el entorno, con sus normas sociales, su desigualdad de clases y con su sistema de educación. En ese escenario y ubicándonos en un país como Colombia, con índices de analfabetismo funcional y no funcional bastante altos, es difícil hallar puntos de vista profundamente elaborados que den carácter y estilo a un escrito y se defiendan a capa y espada.
La escritura es, más que herramientas, técnicas que se combinan como fórmulas, su esencia y lo que nos enamora del arte es la fuerza de cambio que puede contener en su interior. Alguien que sepa poner en orden correcto las piezas del rompecabezas dramático seguro conseguirá una obra bien escrita, pero sino la impregna con su temperamento, con su punto de vista, sino cree a fondo en eso que escribe, el texto adolecerá de personalidad y no pasará de algo bien escrito. Como reseña Aristóteles en su “Poética”: “Ninguna gran obra se ha escrito sin emoción. Quién está emocionado, puede emocionar a otros; quien está irritado, puede irritar a otros” [1]. Esa emoción nace sólo del compromiso y la creencia profunda que se cultiva a partir de una filosofía de vida.
Según Marx, la filosofía de la clase dominante es la que impera. Actualmente estamos en crisis y es el desasosiego el que parece imperar. La clase dominante no ve ni ofrece salida. En su momento representó una fuerza de avance y cultura, pero ya no, ahora está desgastada y su único ideal es la ambición. La educación se proyecta como un privilegio de segunda categoría para la gran mayoría. Empero, hay una fuerza motora que puede cambiar ese destino. La historia nos la han contado desde un narrador omnisciente impersonal que empuja a individuos heroicos a luchas intestinas con el mando del cambio en sus manos, grandes nombres se repiten y pareciera que nos hace falta un gran hombre para mejorar nuestro sino cruel. Pero lo cierto es que esos cambios han sido el resultado de fuertes movimientos colectivos. Los narradores y narradoras acalladas por siglos despertaron en su momento para gritar su propio relato y, por sobretodo, para cambiarlo. Muchas voces, muchos personajes y acciones dieron cambios dramáticos a sociedades injustas.
En el presente el punto de vista general está virando, la experiencia nos está enseñando a ver el mundo de manera diferente, aunque la mediocridad de nuestros gobiernos nos nieguen la posibilidad de avanzar y cambiar. Es momento, entonces, de narrarnos de una manera diferente, a lo mejor con un punto de vista más colectivo. De seguro no es una propuesta tan novedosa. No lo podemos saber. Mientras, debemos buscar en la enseñanza de los antiguos y en la comprensión de lo ya conocido para poder construir algo a lo cual llamar nuestro, para elevar nuestra manera de ver el mundo, ya no como patria, ya no como narradores, sino como generación: como clase. El gran narrador de la historia ha comenzado a relatar un nuevo capítulo en la humanidad y es nuestro deber escuchar atentamente y actuar en consecuencia.
Con el actual artículo damos inicio a una serie de textos sobre la figura del narrador en el relato de ficción, que será presentada de manera general, acercándonos a algunos de sus elementos más destacables. Cualquier comentario, aporte o crítica será bienvenida. Pueden hacerlas llegar por nuestro correo electrónico o en nuestras sesiones semanales de los sábados donde discutimos y analizamos los temas y obras fundamentales de la dramaturgia, la narración y la cinematografía. Para asistir pueden escribirnos. Todos sus aportes son importantes para nuestro colectivo.
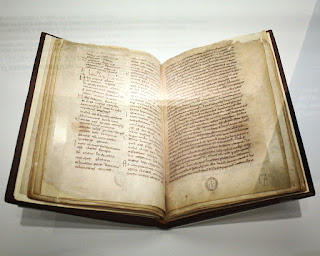



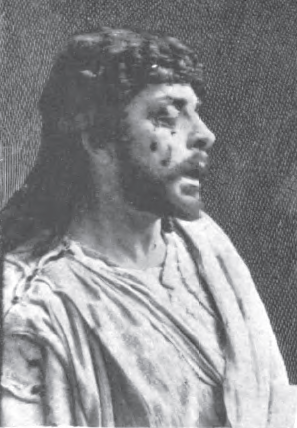

Comentarios
Publicar un comentario